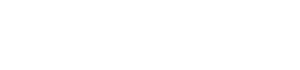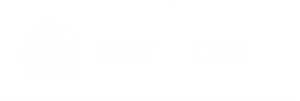Más allá del papel: cuando los planes de juventud olvidan a quienes más lo necesita
11 de octubre de 2025 — Lleida
Hoy me siento en el ordenador con esa sensación agridulce que te deja el contraste entre lo que aprendes en las aulas y lo que ves cada día en la calle. Acabo de terminar una de las asignaturas del Máster Interuniversitario de Juventud y Sociedad que más me ha removido: Políticas Públicas de Juventud. Y necesito escribir sobre ello, porque si no lo hago, siento que todo este conocimiento se queda flotando en el aire, sin aterrizar en la realidad que yo vivo cada día como trabajador social en Lleida.
Debo reconocer que esta asignatura me ha ayudado a ordenar el conocimiento, a tener una visión más clara de qué sería lo ideal —aunque a veces suene utópico— y, sobre todo, a comprender que las políticas públicas son el eje vertebrador de todas las acciones que luego se desarrollan con y para la juventud. Sin políticas públicas sólidas, todo lo demás se tambalea. Es como intentar construir una casa sin cimientos.
Durante las sesiones hemos debatido sobre diferentes modelos, hemos discrepado con compañeros y compañeras en algunos puntos, y hemos compartido experiencias de contextos socioculturales muy diferentes. Algunos venían de grandes ciudades otros de pequeños pueblos, incluso había compañeros de Latinoamérica o ¡Xina!. Todas esas comparativas me han servido para coger perspectiva y para entender mejor este mundo global e interconectado en el que vivimos. Pero también me han hecho darme cuenta de algo: que a veces nos perdemos en la teoría y olvidamos que detrás de cada estadística, de cada objetivo estratégico, de cada indicador de evaluación, hay personas reales. Jóvenes de carne y hueso que están esperando que alguien les escuche de verdad.
Y es precisamente de eso de lo que quiero hablar hoy: del Plan Local de Juventud de Lleida 2022-2025. Porque después de analizarlo en profundidad durante el máster, después de compararlo con otros planes, después de estudiarlo desde todos los ángulos posibles, tengo sentimientos encontrados. Y creo que es importante compartirlos, no desde la queja estéril, sino desde la crítica constructiva que nace de quien se preocupa de verdad por su ciudad y por su gente.
Así que hoy vengo a escribir desde el corazón, desde las entrañas, de forma crítica pero también profesional, con la intención de que estas palabras sean útiles tanto para los profesionales del ámbito como para la sociedad en general. Porque al final, de eso se trata: de que lo que aprendemos sirva para mejorar la vida de las personas, especialmente de aquellas que más lo necesitan.
🏗️ Un plan técnicamente impecable… pero ¿conectado con la realidad?
Voy a ser honesto: el Plan Local de Juventud de Lleida 2022-2025 es, técnicamente hablando, un buen documento. Y no lo digo para hacer la pelota a nadie, porque quien me conoce sabe que no tengo pelos en la lengua cuando algo no me gusta. Pero en este caso, en comparación con planes antiguos que he revisado o con planes de otras localidades que hemos analizado en el máster, debo reconocer que estamos ante un plan con una base estadística sólida.
Hace una radiografía del territorio exhaustiva: datos demográficos, socioeconómicos, culturales, educativos… Todo está ahí. Además, el plan desarrolla toda una serie de actividades y proyectos que se despliegan a través de estrategias diseñadas para dar solución a unos retos que la propia juventud de Lleida detectó en 2021-2022. Esto, sobre el papel, es ejemplar: un plan participativo, basado en evidencias, con objetivos claros y estrategias definidas.
Pero aquí viene el “pero” que me ronda la cabeza desde hace semanas: ¿realmente este plan conecta con todos los jóvenes de Lleida? ¿O solo conecta con aquellos jóvenes que ya están dentro del sistema, que ya participan en entidades, que ya acuden a los espacios municipales?
Porque, seamos sinceros, ningún modelo es perfecto. Siempre hay margen de mejora. Este plan acaba en 2025 y, sinceramente, desconozco si ya se está preparando el nuevo. Pero más allá de analizar y alabar ese documento —que insisto, creo que es muy potente—, me gustaría poner en duda su aplicabilidad real y su conexión con las realidades juveniles actuales. Esas realidades que yo veo cada día cuando salgo a la calle, cuando hablo con jóvenes que nunca pisarían un centro cívico, cuando me encuentro con chavales durmiendo en cajeros automáticos.
🏚️ Los jóvenes invisibles: la lacra de los sin techo
Y aquí llego al punto que más me duele, el que me quita el sueño, el que me hace cuestionarme cada día si realmente estamos haciendo bien nuestro trabajo: los jóvenes sin techo.
Quiero poner especial énfasis en este colectivo porque está en auge en nuestra ciudad. Y no es una percepción mía, no es una exageración. Es una realidad que veo cada vez que camino por el centro de Lleida, cada vez que paso por la estación de autobuses, cada vez que cruzo por el Barris Nord. Jóvenes durmiendo en cajeros, en portales, en parques. Jóvenes pidiendo en semáforos. Jóvenes con la mirada perdida, con el presente roto y el futuro inexistente.
Y debo decir, con toda la contundencia que puedo, que esto es una lacra como sociedad y como civilización. Es un indicador negativo, brutal, de que estamos enfermos como sociedad civil. Porque una sociedad que permite que sus jóvenes duerman en la calle es una sociedad que ha fracasado en lo más básico.
A lo mejor me equivoco en los números, a lo mejor mi percepción está sesgada por mi trabajo, pero me parece haber visto un aumento significativo de jóvenes en situación de calle en Lleida en los últimos años. Jóvenes que se ven abocados a delinquir para sobrevivir, a prostituirse para comer, o simplemente abocados a un presente oscuro y un futuro que ni siquiera existe en su imaginario.
Y cuando reviso el Plan Local de Juventud de Lleida, cuando lo leo con detenimiento, me hago una pregunta que me remueve por dentro: ¿dónde están estos jóvenes en el plan? ¿Cómo se les ha consultado? ¿Qué estrategias específicas hay para ellos? ¿Qué objetivos concretos se han marcado para reducir el sinhogarismo juvenil?
Porque estos jóvenes no encajan en las categorías “cómodas” de los planes de juventud. No están en institutos rellenando encuestas sobre sus necesidades. No están en centros cívicos participando en grupos focales. No están en asociaciones juveniles dando su opinión sobre qué actividades les gustaría que se organizaran. Están en los márgenes, literalmente en la calle, y su voz no se escucha en los procesos participativos formales. Son invisibles para el sistema. Y lo que es invisible, no existe. Y lo que no existe, no se atiende.
Esta afirmación debería hacernos reflexionar profundamente, debería incomodarnos, debería movernos a la acción.
💡 Propuestas concretas para un plan de juventud más inclusivo
Después de toda esta reflexión crítica, no quiero quedarme solo en la queja, en el lamento, en el “todo está mal”. Eso sería fácil y, además, inútil. Quiero aportar propuestas concretas, viables, que podrían implementarse en el próximo Plan Local de Juventud de Lleida —y de cualquier otra ciudad que quiera hacer las cosas de verdad.
Son propuestas que nacen de mi experiencia en la calle, de lo que he aprendido en el máster, de conversaciones con compañeros y compañeras, de errores que he cometido y de aciertos que he visto funcionar. No son la solución mágica a todos los problemas, pero creo que podrían marcar una diferencia real en la vida de muchos jóvenes.
1. Crear un equipo de “educadores de calle” especializado en participación
Necesitamos profesionales que salgan a la calle de verdad, no solo a hacer una visita puntual o a repartir folletos. Profesionales que establezcan vínculos reales, sostenidos en el tiempo, con jóvenes en situación de vulnerabilidad. Que les acompañen en procesos de participación adaptados a sus realidades, a sus ritmos, a sus formas de estar en el mundo.
No se trata de llevarles a un centro cívico a rellenar una encuesta sobre sus necesidades. Se trata de crear espacios de confianza, donde sea que ellos estén, donde puedan expresarse sin miedo, sin juicio, sin sentir que están siendo evaluados o controlados.
Este equipo debería tener formación específica en educación de calle, en reducción de daños, en trabajo con colectivos en exclusión, pero también en metodologías participativas. Porque no basta con estar en la calle, hay que saber cómo facilitar procesos de participación que realmente empoderen a las personas.
2. Utilizar metodologías participativas innovadoras
Ya lo he mencionado antes, pero quiero insistir: hay que implementar técnicas como las derivas urbanas, los mapas emocionales, los talleres de futuro, las estatuas de representación de la realidad, los collages de análisis social. Metodologías que permitan a los jóvenes expresarse de formas no convencionales, especialmente a aquellos que no se sienten cómodos en espacios formales, que no tienen facilidad de palabra, que no saben “hablar bien” en reuniones oficiales.
Estas metodologías son inclusivas porque permiten múltiples formas de expresión: visual, corporal, espacial, narrativa. No todo el mundo se expresa bien rellenando un cuestionario o hablando en una reunión. Pero todo el mundo tiene algo que decir si le damos las herramientas adecuadas.
Y además, estas metodologías son divertidas, creativas, generan vínculos entre participantes. No son aburridas como una reunión formal donde alguien lee un PowerPoint y luego te pide opinión. Son experiencias que se recuerdan, que generan conversaciones, que crean comunidad.
3. Garantizar la independencia de los procesos participativos
Crear espacios de participación gestionados por entidades del tercer sector, colectivos juveniles o plataformas ciudadanas, con financiación pública pero sin control político directo. Esto generará mayor confianza y mayor participación real.
La administración debe poner los recursos, pero no debe dirigir el proceso. Debe confiar en que los profesionales y los propios jóvenes sabrán llevar adelante procesos participativos genuinos. Y debe estar dispuesta a escuchar conclusiones que quizás no le gusten, propuestas que quizás no encajen con su agenda política.
Porque si la administración solo quiere escuchar lo que confirma sus decisiones previas, entonces no estamos hablando de participación, estamos hablando de manipulación. Y los jóvenes lo detectan enseguida.
4. Incluir indicadores específicos sobre jóvenes en situación de exclusión
El plan debe incluir objetivos claros, estrategias concretas e indicadores medibles específicos para jóvenes sin techo, jóvenes en situación de prostitución, jóvenes en conflicto con la ley, jóvenes migrantes sin red de apoyo, jóvenes con problemas de salud mental sin seguimiento, jóvenes que han abandonado el sistema educativo sin alternativas…
No pueden ser invisibles en el plan. No pueden ser una nota a pie de página o una mención genérica en el apartado de “colectivos vulnerables”. Deben tener presencia real, con recursos específicos asignados, con profesionales dedicados, con estrategias adaptadas a sus necesidades.
Y los indicadores de evaluación deben medir no solo cuántos jóvenes han participado en actividades, sino qué perfiles de jóvenes han participado. ¿Hemos llegado a los más vulnerables? ¿Hemos escuchado a los que nunca se escucha? ¿Hemos reducido las desigualdades o las hemos mantenido?
5. Crear espacios de autogestión juvenil real
Ceder espacios públicos a colectivos juveniles para que los gestionen de forma autónoma, con acompañamiento profesional pero sin control directo. Esto generará sentido de pertenencia, responsabilidad y capacidad de organización.
Sé que esto da miedo a muchos políticos y técnicos. ¿Y si lo rompen todo? ¿Y si hacen cosas que no nos gustan? ¿Y si hay quejas de vecinos? Pero el miedo no puede paralizarnos. Hay que confiar en los jóvenes, darles oportunidades reales de demostrar que pueden gestionar espacios, que pueden organizarse, que pueden crear cosas valiosas.
Y sí, habrá errores. Habrá conflictos. Habrá momentos difíciles. Pero eso es parte del aprendizaje. Nadie aprende a gestionar espacios sin tener la oportunidad de hacerlo. Y si siempre controlamos todo, si siempre decidimos todo, nunca daremos esa oportunidad.
6. Evaluar el plan no solo por actividades realizadas, sino por inclusión real
Los indicadores de evaluación tradicionales miden cosas como: número de actividades realizadas, número de participantes, grado de satisfacción, presupuesto ejecutado. Y todo eso está bien, es necesario. Pero no es suficiente.
Como señala Comas Arnau (2008), “la evaluación de las políticas de juventud debe incorporar indicadores de equidad, que midan no solo la eficacia y la eficiencia, sino también la justicia social y la inclusión” (p. 89).
Necesitamos indicadores que midan: ¿Hemos reducido las desigualdades entre jóvenes? ¿Hemos llegado a los colectivos más excluidos? ¿Han participado jóvenes que nunca antes habían participado en nada? ¿Se sienten los jóvenes más escuchados que antes? ¿Tienen más capacidad de influir en las decisiones que les afectan?
Estos indicadores son más difíciles de medir, requieren metodologías cualitativas, requieren tiempo y recursos. Pero son los que realmente nos dirán si estamos transformando la realidad o solo gestionando actividades.
🕊️ Conclusión: del papel a la calle, de la teoría a la vida
Llego al final de esta reflexión con la misma sensación con la que empecé: agridulce. Agria porque veo las limitaciones, las contradicciones, las ausencias de los planes de juventud actuales. Dulce porque creo que hay caminos posibles, que hay profesionales comprometidos, que hay jóvenes con ganas de participar si les damos oportunidades reales.
Los planes de juventud son herramientas necesarias, útiles, fundamentales. No estoy diciendo que hay que eliminarlos o que no sirven para nada. Al contrario, creo que son imprescindibles para ordenar la acción pública, para asignar recursos, para dar coherencia a las intervenciones. Pero no pueden quedarse en documentos técnicamente impecables que solo sirven para justificar subvenciones o para adornar páginas web municipales.
Deben ser instrumentos vivos, dinámicos, inclusivos, que realmente transformen la vida de todos los jóvenes, especialmente de aquellos que están en los márgenes. Aquellos que nadie ve, que nadie escucha, que nadie tiene en cuenta cuando se diseñan políticas públicas.
Como trabajadores sociales, como educadores, como técnicos de juventud, tenemos la responsabilidad de salir de nuestros despachos, de nuestras zonas de confort, de nuestras reuniones cómodas con las asociaciones de siempre. Tenemos la responsabilidad de encontrarnos con los jóvenes allí donde están: en la calle, en los espacios okupados, en las redes sociales, en los márgenes del sistema, en los lugares donde nadie más va.
Solo así podremos hacer planes de juventud que no dejen a nadie atrás. Solo así podremos construir ciudades donde todos los jóvenes, sin excepción, sientan que tienen un lugar, una voz, un futuro. Porque al final, de eso se trata: de que ningún joven se sienta invisible, de que ningún joven se sienta excluido, de que ningún joven tenga que dormir en la calle mientras nosotros diseñamos planes que no les contemplan.
Es hora de pasar del papel a la calle, de la teoría a la vida, de los planes perfectos a las realidades imperfectas pero reales. Es hora de mancharnos las manos, de equivocarnos, de aprender con los jóvenes y no solo sobre los jóvenes. Es hora de hacer políticas públicas que realmente lleguen a quien más lo necesita.
Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Y si no lo hacemos ahora, ¿cuándo?
Lleida, 11 de octubre de 2025.
Referencias bibliográficas
- Barbero, J.M.; Cortés, F. (2005). Trabajo comunitario, organización y desarrollo social. Madrid: Alianza Editorial.
- Cembranos, F.; Montesinos, D. H.; Bustelo, M. (1997). La animación sociocultural: una propuesta metodológica. Madrid: Editorial Popular.
- Comas Arnau, D. (2008). Manual de evaluación para políticas, planes, programas y actividades de juventud. Madrid: INJUVE.
- Escudero, J. (2004). Análisis de la realidad local. Técnicas y métodos de investigación desde la Animación Sociocultural. Madrid: Narcea.
- Soler, P. (Coord.) (2011). L’animació sociocultural. Una estratègia pel desenvolupament i l’empoderament de comunitats. Barcelona: UOC.
- Soler, P.; Bayot, A.; Vila, J. (2003). “Pautas para la elaboración de planes integrales de juventud. Una propuesta desde el contexto de Cataluña”. Jóvenes. Revista de Estudios sobre Juventud, núm. 18, pp. 60-89.